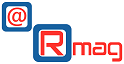Cruzar las piernas delante del jefe puede leerse como una muestra de mala educación. Interrumpirle mientras habla es de un gusto espantoso. Esperar durante dos horas sedientas al mediodía antes de ser recibido por el jefe de Pô (Burkina Faso) es un honor, mientras que la impaciencia, dejarse vencer por el calor y las prisas por iniciar la audiencia son defectos prácticamente imperdonables para el extranjero. También está mal visto acudir al encuentro sin un presente; preferiblemente será dinero. Pero el desagradable gesto de ofrecer el regalo directamente al jefe, en lugar de entregárselo a uno de sus adláteres para que sea éste quien lo guarde tras contar los billetes, tampoco deja al visitante en un buen lugar.
Todos los recién llegados, burkineses y respetuosos, inclinan la cabeza o incluso se arrodillan al encontrarse de frente con el jefe de la localidad, un anciano de movimientos pausados que contrastan con sus ojos ágiles. Sólo se permitirá al blanco la insolencia de mantenerse recto durante el saludo, arrogante por la naturaleza que arrastra desde Rousseau, molesto tras la larga espera, en fin, ignorante de la cultura que le rodea pese a su avidez por arrojar las preguntas.
Alrededor de Pô se olía la guerra en abril de 2023, sigue oliéndose hoy en la carretera que cruzan aleatoriamente grupos de elefantes que se escabullen de los combates en busca de hierba fresca y barro donde rebozarse para aliviar las picaduras de los mosquitos. Los árboles chamuscados y las ramas arrancadas emanaban un olor que mezcla la madera quemada con la pólvora y los gases ácidos de las explosiones. Es un hedor perpetuo en gran parte del territorio nacional desde que el yihadismo armado se introdujo con la excusa religiosa en 2015. Pero en el patio de la casa del jefe de Pô, pasado el mediodía, cuando el sol africano temblaba en el cielo, cualquier aroma trágico se desvanecía tras las heces de las gallinas y el polvo seco y pisoteado por los visitantes. Y lo que debía ser una entrevista se convirtió en una conversación.
El jefe de Pô criticaba la avaricia del blanco. Preguntaba por qué empezamos tantas guerras. Cuando escuchó que existe una industria armamentística que exige de estas guerras para mantener constante el flujo de dinero, y que las armas viejas no pueden tirarse sin más, sino que deben venderse por un precio, utilizarse, dispararse para matar antes de que la pérdida económica sea demasiado grave, el jefe de Pô expulsó una risa áspera antes de decir: “¿Y por qué no tiran las armas, y ya está?”.
Los blancos somos así.
“¿Lo habéis escuchado? Los blancos son así”. Y todos los presentes sacudían la cabeza con una pena muy honda y muy humana. El jefe de Pô no se diferenciaba de muchos otros jefes que forcejean para mantener su autoridad en otras zonas de conflicto africanas. Se rodeaba de otros ancianos como él, antiguos compañeros de juegos que evolucionaron en camaradas de armas y que finalmente aceptan el desgaste de la vejez recostados en cómodas sillas en el patio del jefe, conversando y comiendo cacahuetes y escuchando las conversaciones que sostiene el jefe con los visitantes, acaso interviniendo de manera esporádica para dar la razón a uno u otro, y murmurar frases aleatorias de aprobación o desacuerdo. Alrededor de su figura manaba una luz tibia de autoridad ancestral que exige cumplir con las normas básicas de educación: no cruzar las piernas en su presencia, no interrumpir su discurso, inclinarse en el saludo, mostrar humildad.
No se diferenciaba de otros jefes asediados por la violencia del continente y que, pese a todo, después de los muertos y tras perder la cuenta de las venganzas acumuladas, todavía reconocen su confianza en un Estado tambaleante que supuestamente les mantendrá a salvo a ellos o, en todo caso, a quienes vendrán cuando la guerra acabe, porque algún día acabará. El jefe de Pô opinaba que “las guerras siempre acaban”, pero respondió con un silencio cuando escuchó que no todos logran vivir en paz, y que la guerra nunca acaba del todo para los nombres que desaparecen con ella. Jugar con la dialéctica para contradecir al jefe, si se hace con respeto e inteligencia, dentro de ciertos límites, no será considerado como una ofensa. Estará permitido contradecir al jefe siempre que el extranjero escuche más de lo que hable, aunque es muy probable que el extranjero no lleve la razón.
Al jefe de Pô, igual que ocurre con muchos otros en Burkina Faso, le sostiene esa educación que nace del respeto que proviene de una costumbre ancestral cuya línea temporal ni siquiera él es capaz de determinar con exactitud. Es un respeto incuestionable, sin interrogantes. Su padre fue jefe antes que él y con eso basta. Él es el jefe ahora: eso es suficiente. Los complejos esquemas genealógicos que dibujan los historiadores europeos para justificar la autoridad de sus reyes no tienen sentido aquí, porque aquí no hace falta justificar el respeto al jefe de Pô, ni existen voces disidentes que pretendan arrebatarle la autoridad que le traspasó su padre.
El equilibrio se mantendrá siempre que el leopardo devore a la gacela. Se romperá en cuanto la gacela se alimente del leopardo, que es algo absolutamente antinatural e incluso aterrador. De la misma manera, el equilibrio social en Pô se sostendrá siempre que los visitantes se inclinen ante el jefe después de esperar con un ánimo estoico a ser recibidos, pero se quebrará sin remedio en cuanto venga un extranjero y solicite que sea el jefe quien espere y quien se incline.
El yihadismo armado en Burkina Faso hace como el parásito que contamina las ideas de la gacela y altera su naturaleza herbívora. Hombres extranjeros, cubiertos con turbantes y con el dobladillo de los pantalones cosido por encima de los tobillos, combatientes de las filiales del Estado Islámico y de Al Qaeda en el territorio, aparecen rodeados del estruendo de las armas y capturan aldeas y poblados donde la violencia borra el respeto que sobrevivió a trescientos años de esclavitud y colonialismo europeos. Asesinan a los jefes o los someten. El jefe de Pô reconoce que esta es una posibilidad que puede alcanzarle en cualquier momento pero no se acobarda: “esta es mi responsabilidad”.
El jefe tiene la responsabilidad de mantener la educación intacta porque él también vive atado a ella. El respeto al jefe está por encima del propio jefe y aquí es donde radica la fortaleza centenaria de su figura, que es superior a la muerte.
Poco después de esta conversación, los alrededores de la localidad de Pô fueron atacados por un grupo de terroristas que buscaban al blanco que no se inclinó cuando debió hacerlo. Siete personas murieron durante el enfrentamiento pero los agresores no llegaron a alcanzar la plaza donde se sientan el jefe y sus ancianos compañeros. El respeto, que en ocasiones requiere de un sacrificio de sangre para pervivir, se mantuvo intacto al asedio de la mala educación que acompaña al extremismo, similar en ignorancia a la arrogancia del europeo. Y es este, sin duda alguna, el heroísmo que marca a quienes combaten a diario contra una amenaza silenciada por Occidente, que es el lugar donde el respeto se perdió en favor de otros extremismos que rebosan arrogancia; el heroísmo de quienes combaten a diario contra el yihadismo armado en el Sahel radica, entre otras causas, en el respeto por unos valores que superan a los mortales. Y que debe seguir vivo. Puede que a cualquier precio. Porque nada es más importante que aguantar las piernas rectas durante un encuentro con el jefe de Pô.