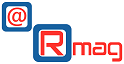La magia en la ópera siempre ha tenido mucho tirón. En la ciudad más poblada del mundo a principios del XVIII, Londres, un genio como Händel recurría al comodín mágico cuando estaba necesitado de éxitos, desde “Rinaldo” (1711) hasta “Alcina” (1735). Purcell (o su libretista, Nahum Tate) hizo lo propio antes, cambiando dioses por brujas en Dido & Aeneas, que convocaban tormentas y se transformaban en otros seres. Y Vivaldi después en Venecia con “Orlando Furioso” no ahorraba en sortilegios. Se ha de pensar en un teatro donde uno de los principales alicientes eran los efectos especiales, unos efectos que conllevaban una maquinaria habitualmente ruidosa y poco disimulada. Por eso el Orlando de Händel se llena de sinfonías y música de hechizos. Y Morgana hace gala de su poder con una coloratura al alcance de muy pocos. Para poner una textura sobrehumana sobre los hombros de Caronte, Monteverdi en el Orfeo lo hace acompañar de un regal, instrumento con una sonoridad atípica. Hasta las alucinaciones en Lucia de Lammermoor se cantan sobre el sonido indescifrable de la armónica de cristal. Resumiendo: cualquier compositor o compositora hace esfuerzos porque la magia, si está, sea mágica. En el estreno de “La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina”, de Francesca Caccini, faltó la magia, la fascinación de lo sobrehumano si se piensa que se habla de un mundo construido sobre las cenizas de Merlín.
La escenografía tuvo algunos aciertos estéticos de relevancia, como el friso inicial hecho de sombras que parecía mirar hacia aquellas cráteras griegas de figuras negras o los juegos de manos de puro teatro negro que acompañaban a los personajes. Pero la magia fue resuelta con más guiño que sentido de la maravilla, y eso hizo que el montaje se resintiera de una especie de oscuridad general. La tierra de Alcina es en su formulación original la isla de los prodigios, un vergel mágico que nos habla de centenares de seres encantados que viven atrapados bajo la forma de un árbol, una piedra o un animal. Al contemplar la fertilidad de la isla (tantos amantes embrujados…) uno entiende la edad real de Alcina, su mirada caprichosa sobre el mundo y la profundidad de su herida. Faltó ese retrato de la maga, ese deslumbramiento de la isla y algo de movilidad para los protagonistas. Por el otro lado, los bailarines dibujaron con ingenio las situaciones, la iluminación construyó los espacios y los juegos de telas del suelo provocaron bellos relieves.
En lo vocal destacó la soprano Jone Martínez, con triple encarnación (Sirena / Dama triste / Mensajera) y vocalidad ajustada a cada personaje con un fraseo cuidado. La Melissa de Vivica Genaux se benefició de la propia nasalidad de su voz de mezzosoprano para caracterizar al personaje mágico. Albert Robert como Ruggiero transmitió pureza y cierto grado de inocencia en el canto. Con todo, lo mejor estuvo en la interpretación del foso y en la propia música. Obviamente, hay mucho de otros compositores (Monteverdi, Peri, Cavalieri) en la partitura y no poco de la experiencia como intérpretes de la propia Forma Antiqva, pero el universo sonoro que propone Francesca Caccini para la mítica Alcina, todavía a una década del estallido de la ópera pública en Venecia, es contrastante, virtuoso a ratos, seductor y bien fundado. Quién pudiera conservarse así con cuatrocientos años a sus espaldas.