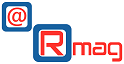Este «Nabucco», la primera ópera de Verdi en ser considerada, que nació de singulares circunstancias cuando el compositor se encontraba absolutamente hundido, es conocida por el gran público sobre todo por el famoso coro de hebreos «Va pensiero». La inspiración del gran Verdi se esboza ya en ese fruto primerizo y aún muy tópico, pero lleno de fuerza, de vigor, de un flujo melódico imparable, es cierto que a veces algo facilón, pero de impronta dramática segura. Las formas, las arias, los grandes conjuntos van perfilándose cara al futuro.
Para que ese nervio, ese fulgor juvenil, esas melodías tan directas lleguen al oyente hace falta una batuta conocedora y resuelta, directa y precisa, servidora de eso que es preponderante en la escritura verdiana: el tan característico tempo-ritmo que sostenga sin desfallecer el edificio sonoro; de un solo trazo podría decirse. Ese mandato creemos que pudo cumplirse gracias al buen hacer de Sergio Alapont, de batuta volandera y expresiva, de muy justos planteamientos dinámicos. Su lectura fue apasionada y definitoria del estilo juvenil y fogoso del de Busseto y controló adecuadamente los elementos en liza, algo nada fácil teniendo en cuenta los planteamientos escénicos. De ellos hablaremos enseguida.
Hubo pocos «moros», y en general casi todo sonó bien articulado, incluso cuando los coristas se situaban en distintos puntos de la sala; con un buen servicio general a las voces en una noche en la que la ROSS brilló casi siempre conjuntada y elástica, plena en los fortísimos. Y en la que pudimos degustar, dentro de un reparto imperfecto, algunos momentos de buen canto verdiano. Lo hubo, por ejemplo, en la intervención protagónica de Juan Jesús Rodríguez, barítono espeso, rotundo, musculado, amplio, robusto y rocoso, que fraseó con la fuerza y el acento requeridos en los momentos de gloria y se acopló con alguna dificultad, pero de manera muy profesional, al canto a flor de labio y doliente de otros, como el lamento «Dio di Giuda». Un Nabucco poderoso y elocuente.
Le dio réplica la Abigaille de María José Siri, soprano fina, fraseadora, artista y musical. Su voz no es la requerida porque no estamos ante una dramática de agilidad -algo raro hoy en día, sino ante una lírica con cuerpo y timbre satinado, a lo más una lírico-spinto con una franja grave insuficiente. Pero salió del paso con decoro.
Zaccaria fue el siempre resultón bajo cantante Simón Orfila, que sabe decir, con una oscilación reconocible, y regular muy expresivamente. El personaje requeriría un instrumento más rocoso. Como precisaría un tenor más decidor y menos plano que Antonio Corianò, de emisión mejorable para Ismaele.
Cumplió a duras penas, con un vibrato exagerado, Alessandra Volpe como Fenena y sortearon sin problemas sus breves cometidos la soprano Carmen Buendía, a quien esperamos escuchar pronto en cometidos más sustanciosos que el de Anna, el bajo Luis López Navarro y el barítono Andrés Merindo.
Nos queda la puesta en escena, que nos dejó sorprendidos por su grandilocuencia y aparatosidad y por apartarse muy libremente de lo que es verdaderamente una ópera como «Nabucco» a partir de una serie de propuestas inusitadas. Viene firmada por Christiane Jatahy, cineasta y directora teatral de amplio curriculum, amiga de innovaciones y de procedimientos directamente cinematográficos, que ha aplicado a la primera ópera que al parecer dirige; y la ha vuelto del revés haciéndola abstrusa e irreconocible. Hay un batiburrillo de ideas, una mezcolanza conceptual increíble y ajena a la narración lírica verdiana.
El escenario aparece presidido por dos enormes espejos que suben y bajan -y en los que puede verse reflejado el patio de butacas- componiendo imágenes de estética posiblemente atractiva, pero ajena a lo que define la música y a lo que dice el texto. Vestimentas actuales, un ejército de individuos de distintas razas corriendo de aquí para allá, una piscina central, duchas, agua por doquier. La anécdota del manejo del poder, la contraposición entre babilonios y hebreos desaparece para dar entrada a un efectismo poco consolador, con objetos que buscan una equivalencia metafórica como esa omnipresente capa empapada que define el mando y el empoderamiento, en la que se remoja constantemente Abigaille.
Todo aparentemente gratuito y ya bastante visto, como ese trasiego continuo de cámaras de cine enfocando a los personajes de aquí para allá. En una extensa entrevista que aparece en el programa de mano, la directora y el escenógrafo e iluminador (Thomas Walgrave) tratan de explicar sus ideas, pero no lo consiguen con claridad con frases un tanto abstrusas. «Abigaille se encuentra prisionera de su falda a través del movimiento de Ismaele. Y las imágenes en ese momento son imágenes de guerra, en ese mismo momento se crea el remolino de agua que llega al escenario». «Estamos encantados de trabajar en una ópera donde la propia música es el movimiento del tiempo, en sus detalles (respiración, articulaciones), pero también su conjunto».
Aunque quizá lo más grave es que el final escrito por Verdi se esfuma para cerrar, después haberse oído unos compases de músicas postizas, con una repetición del «Va pensiero», esta vez «a cappella».
Un remate a la postre facilón y traidor. Cantado, eso sí, estupendamente por un Coro que estuvo magnífico toda la noche. Felicitaciones a su director, el bilbaíno Íñigo Sampil.