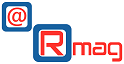En 2015 Malta fue una fiesta perpetua. Todos los días fueron 8 de septiembre. En el 450 aniversario del Gran Asedio, la isla ha remozó su cara e invitó al viajero a su (re)descubrimiento. ¿Quién se negaría a celebrar el cumpleaños de un anfitrión que te da la bienvenida con salvas, destapa el tarro de las esencias de sus más deslumbrantes museos o se recrea en los desfiles de unos caballeros de San Juan redivivos, que hacen las delicias de toda la familia? Europa no sería lo que es sin esa república blanquirroja en medio del Mediterráneo.
Allí lo saben y, conscientes de su pasado, invocan a la Musa para cantarlo. Si cualquier momento es bueno para disfrutar de Malta, en 2015 fue casi una obligación. Son tantos los actos, las conmemoraciones, los recuerdos… Valga este reportaje como una exhortación para poner rumbo cuanto antes al archipiélago de los sueños. Ahora, háblame, Musa, de aquellos varones, Jean Parisot de La Valette y Dragut Reis, que en el año de Nuestro Señor de 1565… La tumba de Jean Parisot de La Valette –Gran Maestre de los Caballeros Hospitalarios– en la concatedral de San Juan lo recuerda como “látigo de Asia y África” y “escudo de Europa”.
La de su némesis, el almirante Dragut Reis –“corsario tan famoso como cruel y tan cruel como Falaris o Busiris”, Cervantes dixit–, se considera hoy una especie de reliquia en el corazón de Trípoli (Libia). La Valette y Reis, cara y cruz de una moneda que no podía caer de canto, eran hombres maduros cuando se vieron las caras en el campo del honor. El Gran Maestre, oriundo de Quercy (Francia), tenía ya setenta años y sabía bien que lo era un sitio –había sufrido el de Rodas de 1523 en sus carnes–, mientras que Dragut frisaba los cincuenta, y, según algunas fuentes, muchos más. El primero había sido nombrado cabeza de la Religión en 1557, tras la muerte de su predecesor Claude de la Sengle, con el compromiso que los Hospitalarios asumieron ya en 1530, cuando Carlos I les cedió las islas de Malta, Gozo y Comino: el tributo de un halcón.
Un momento crítico
La cristiandad afrontaba en 1565 uno de sus momentos más críticos. Todos sabían que Solimán el Magnífico estaba urdiendo un órdago a la mayor en las aguas del Mare Nostrum. Durante meses, el sultán pertrechó una poderosa flota que, según el cronista Francisco Balbi, se componía de 130 galeras reales, 30 galeotas, nueve mahonas, diez naves gruesas “y las demás hasta el número de doscientos eran cara- muchalis”.
Su hombre de confianza, Dragut, a quien tras la conquista de Trípoli de 1551 –el mismo año del saqueo de Gozo– había nombrado comandante en jefe, llevaba años sembrando el terror en esas aguas: Calabria, Elba, Bonifacio o Mallorca habían probado ya su furia. En 1560, el almirante Pialí Bajá, otra de las figuras clave de nuestro asedio, capitaneó el desastre de Los Gelves, que puso contra las cuerdas a la Liga cristiana y sobrecogió a los habitantes de Italia y España con la posibilidad de una invasión. Las noticias sobre un ataque a gran escala en algún punto del Mediterráneo corrieron por todas las embajadas.
Solo faltaba fijar la fecha y el lugar, aunque Solimán lo tenía muy claro: “La isla de Malta es uno de los principales cuarteles de los infieles”. Los sanjuanistas se prepararon para lo peor. Sus puertos y fuertes –el de San Ángel en Birgu, el de San Telmo en La Valeta y el de San Miguel en Senglea– eran sus mejores bazas. El primero de ellos, el más antiguo, había sido reforzado en pre- visión de un asalto; el segundo había sido levantado sobre una torre de vigilancia y transformado en un fuerte estrellado; y el tercero, que soportaría un sinfín de asedios turcos, había sido construido a partir de 1551 y afinado bajo las órdenes de Claude de la Sengle. “Más allá del puerto –añade Roger Crowley en Imperios del mar (Ático de los Libros, 2013)– había otras dos posiciones de enorme impor- tancia. Uno era el pequeño fuerte en la adyacente isla de Gozo; la otra, la ciudadela fortificada de Mdina, en el centro de la isla”.
¿Bastaría con ese blindaje? Todo dependería de las fuerzas que congregara el enemigo y de las que Jean Parisot de La Valette fuera capaz de concitar a favor de su causa. El contexto internacional, con una Europa fracturada tras la reforma luterana, no contribuía a la esperanza. El compromiso de Felipe II era incontestable (“esperamos en Dios que los turcos han de ir con daño y pérdida”, le escribiría al virrey de Sicilia García de Toledo el 18 de junio de 1565); pero, como en tantas otras coyunturas, también vacilan- te, prudente en demasía. No fue hasta el 8 de septiembre cuando la flota española desembarcó en la bahía de san Pablo para dar la puntilla a los otomanos, que empren- dieron la huida ante el arrojo de los García de Toledo, Álvaro de Bazán, Juan Andrea Doria, Álvaro de Sande, Juan de Cardona, Sancho de Leyva o Gonzalo de Bracamonte.
Pero el sitio había empezado antes, mucho antes. El 8 de mayo de 1565, la flota otomana avistó las costas de Malta y desem- barcó en el puerto de Marsaxlokk, al sureste de la isla. Su contingente era infinitamente superior al de los defensores, aunque, como sucede cada vez que desgranamos una batalla, es difícil precisar el número exacto de guerreros. El propio Jean Parisot de La Valette pasó de hablar de unos 16.000 hombres en una carta dirigida a Felipe II a 40.000 en otra misiva posterior. Entre ellos, se contaban unos 6.000 jenízaros y numerosos espahíes o soldados de caba- llería a pie. Los Caballeros de la Orden de Malta sumaban unos 500 efectivos sobre el terreno, que habían acudido al llamado del Gran Maestre en febrero de ese año, pero la mayoría de los defensores, unos 8.500 milicianos, carecía de la formación militar específica para hacer frente a la invasión.
A la espera de Dragut
El Quinto Visir Mustafa Pachá lideraba las fuerzas de tierra y Pialí Bajá las de mar, a la espera de que el temible Dragut se incorporara con las suyas desde su base en el norte de África, cosa que hizo el 2 de junio con trece galeras, otros treinta barcos y 1.500 guerreros. El fuerte de San Telmo fue el primer objetivo de los atacantes y también su primer fracaso: el error que, en palabras de Rubén Sáez, “condicionaría el resultado final del asedio”.
Según este historiador, que acaba de publicar el brillante ensayo El Gran Asedio. Malta, 1565 (HRM Ediciones, 2015), “su ubicación al otro lado de la Tres protagonistas “ausentes” en la batalla: a la izquierda, el Papa Pablo IV; arriba, Solimán el Magnífico; y, a la derecha, Felipe II. bahía hacía que no pudiera intervenir en las operaciones de sitio que se ejecutaran sobre el Burgo y la península de Senglea, por lo que se podía dejar al margen y esperar a que, después de la caída de la ciudad y sin su soporte, terminara por capitular”.
Aunque los turcos tomaran a la postre la fortaleza, su victoria, tras varias semanas de acoso y con más de veinte bocas de fuego, fue del todo pírrica. Cuatro mil bajas, jenízaros la mitad de ellas, no justificaban tan dudosa obstinación. El Gran Maestre dio sobradas muestras de su coraje en la empresa: con una guarnición de poco más de 100 caballeros y 500 milicianos y una nueva arma –los aros de fuego– resistió los bombardeos hasta la última gota de sangre, confiado en la llegada de la avanzadilla del virrey de Sicilia.
“La intervención de La Valette resultó providencial. Dirigió magistralmente a las tropas que servían a sus órdenes, consiguiendo mantener su cohesión incluso en los momentos más complicados”, nos cuenta Sáez. Los vientos mudaron cuando Dragut Reis resultó mortalmente herido por un afortunado cañonazo lanzado desde el fuerte de San Ángel, lo que encendió la cólera del visir, cuya crueldad retrató a la perfección la novela de Arturo Pérez Reverte Corsarios de Levante. Pero era la guerra, ¿de acuerdo?, y La Valette replicó a la sangría desencadenada por su enemigo degollando a los prisione- ros turcos que había hecho y arrojan- do sus cabezas al campo enemigo.
Sin piedad
San Telmo marcó el desarrollo de una lid que no conocería la piedad. A lo largo del verano, se sucedieron los bombardeos: los turcos llevaban la iniciativa, los caballeros y los milicianos se defendían con uñas y dientes, y los españoles ultimaban la leva, ante la inoperancia de un papa, Pío IV, a quien algunos historiadores decimonónicos como Frédéric Lacroix tildaron de mezquino. Ciertamente, no lo fue.
Al Sumo Pontífice le preocupaba, y mucho, el desafío otomano, pero apenas si pudo prestar ayuda financiera a Felipe II y a los Giovannitio Gerosolimitani. A mediados de julio, el visir, escarmentado ya con la lección de San Telmo, ordenó un ataque contra la península de Senglea, la Città Invicta, pero los reflejos de La Valette, que construyó a tiempo una empalizada en su promontorio y la habilidad de una batería que, desde el fuerte de San Ángel, castigó a las embarcaciones turcas, salvaron la jornada decisiva y escribieron otra página más en el libro de la épica, con encuentros cuerpo a cuerpo en los que el puñal resolvía la suerte de los duelos.
Giacomo Bosio, un miembro de la Orden, señaló que la carnicería semejaba “el Mar Rojo cuando sus olas engulleron el ejército del Faraón”. Lo cierto es que a Mustafa Pachá se le estaba agotando la paciencia. Tras dos meses poniendo en práctica cuantas estrategias de sitio había concebido el arte militar –trin- cheras, caballetes, zapas, escalas, baterías…–, volvió a la carga con un brutal asalto sobre Birgu –Vittoriosa–, alrededor de San Ángel, y Senglea, en el que se dispararon hasta 130.000 proyectiles. Balbi di Correggio creyó que era el día del Juicio Final.
”Hoy es el día”
La caída de Malta parecía inaplazable y el propio La Valette llegó a invitar a su desta- camento a que lo acompañara a la gloria: “¡Vamos a morir allá todos, caballeros, que hoy es el día!”, pero un audaz movimiento del italiano Vincenzo Anastagi, que cargó contra la retaguardia turca el 7 de agosto, sembró de confusión a los atacantes, que retrocedieron para alivio de los sitiados.
A lo largo de ese mes, se sucedieron los bombardeos y la hemorragia de la guerra de trincheras. Quebradas las murallas, la resistencia de los cristianos flaqueaba cada vez más, y solo el ánimo de La Valette, que rechazó cualquier repliegue táctico, sostuvo el corazón de los suyos en su hora más difícil. Cayó el estandarte el 15 de agosto, pero el presagio no era concluyente. Tarde o temprano, los turcos cederían, y el auxilio de los españoles era ya improrrogable, como sabían los propios atacantes. “Toda- vía sobreviven 400 hombres –informó el gobernador de Mdina al virrey de Sicilia el 22 de agosto–, no pierda ni una hora más”.
Siguiente parada: Lepanto
De nada servirían ya los ataques postreros de la Media Luna. Malta era una fortaleza inexpugnable… y maldita. Los defenso- res repelieron las embestidas a pedrada limpia, y, cuando el visir daba la batalla por perdida, los españoles desembarcaron, ¡por fin!, en la bahía de San Pablo para acelerar la descomposición de sus fuerzas, que sucumbieron el 12 de septiembre.
“Gracias a la exitosa defensa de Malta, la cristiandad –nos relata Rubén Sáez– pudo tomarse un respiro frente a las sucesivas ofensivas lanzadas las décadas precedentes por el Imperio otomano. Con Malta en manos turcas habría sido posible atacar los litorales italianos y españoles en cuestión de días y esa amenaza habría comprome- tido la navegación de los buques cris- tianos a lo largo del Mediterráneo”.
De los 8.000 defensores, solo seis- cientos seguían en pie y al menos otros 250 caballeros de la Orden de Malta habían muerto. Las bajas otomanas se contaban por miles, pero la Sublime Puerta aún podría reconstruir su flota y volver por sus fueros. El capítulo final de la epopeya, ya lo sabemos, se escribi- ría seis años más tarde en Lepanto.