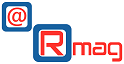Anda ocupada estos días la ciudadanía que cotiza en cumplir sus obligaciones con el IRPF, el impuesto (de «imponer», con el sentido de obligar, forzar) sobre la renta de las personas físicas, expresión esta última que, en el lenguaje jurídico, vale por «individuo de la especie humana». Pagar la contribución, se decía antes, cuando aún no se había establecido un sistema tributario general, que, en España, luego de algunas tentativas de mediados del siglo XIX, no se puso en práctica hasta 1933, en tiempos de la II República. Pero fue solo un ensayo, porque afectó a muy pocos contribuyentes, y se difuminó con la Guerra Civil. De manera que el IRPF tal como hoy lo entendemos se instituyó, fruto de un amplio consenso político –que hoy tanto se echa en falta–, en 1978, y fue por esa época cuando se acuñó el famoso eslogan «Hacienda somos todos», con el que se trataba de convencer a los contribuyentes de que ese antipático departamento recaudatorio de la Administración era también la caja común que sustentaba el bienestar público. Una tarea nada fácil, porque la reticencia a coadyuvar al sostenimiento de las arcas públicas es una constante a lo largo de la historia, y aun hoy se mantiene vivo en ciertos sectores el sentimiento de jactancia por escatimar o eludir, mediante cualquier ardid de esa picaresca tan española, las obligaciones fiscales.
Claro que así ha sido siempre («Lo que antes se inició como pillaje, asumió luego el elegante nombre de recaudación», escribió Thomas Paine), desde que una parte o toda la población ha tenido que sufragar los gastos del Estado dedicando un porcentaje de sus bienes y ganancias al pago de impuestos: diezmos, alcabalas, portazgos, aranceles, IVA, etc.
Y hablando de bienes, alguna vez había pensado consultar en Hacienda si podía declarar, en el apartado que corresponda, y siempre que ello no contribuyera a gravar la base imponible ni cualquier otra casilla, los que siguen:
Una infancia a la que casi todos los días vuelvo un rato.
Una mesa y una silla al lado de la ventana donde da el sol.
Algunos libros; tantos, que no voy a poder acabarlos todos.
Un atlas, por el que viajo las tardes de los domingos que se hacen largas.
Las lecciones del campo que aprendí de niño.
El tintero donde van a parar las cosas que se olvidan.
Las palabras que he ido recogiendo por los libros y las calles.
Un cayado de pastor para andar por los caminos del monte.
Tiempo, el que me quede por delante, y memoria para revolver en el que quedó atrás.