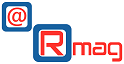Llevamos ya muchos años oyendo hablar de derechos lingüísticos. En su versión más razonable, se trata de procurar que los hablantes de una lengua puedan usarla en su vida cotidiana y, sobre todo, que no sean perseguidos o estigmatizados por ello. Claro que en un país tan poco razonable como el nuestro esta justa reivindicación ha devenido en algo que se ha llamado «políticas de normalización», las cuales, en aras del retorno a un pasado imaginario, están tratando de hacer con el español en muchos territorios lo que históricamente nunca llegó a hacerse realmente con el resto de las lenguas que se hablan en ellos: expulsarlo de la vida pública…o sea, conculcar, precisamente, los derechos lingüísticos de los castellanohablantes. Hay tantas inexactitudes en las justificaciones que se dan a tales políticas (desde el discutible estatus de lengua de muchas de las variedades lingüísticas que se emplean en esos lugares, hasta la genuina naturaleza del paisaje lingüístico de esas zonas, que nunca fue homogéneo) y hay tantos intereses espurios explicando por qué se aplican realmente esas políticas (al final la lengua es solo una excusa para seguir siendo insolidarios con las regiones menos favorecidas), que haría falta no una tribuna, sino todo un libro para tratar el asunto como merece. Pero lo que hoy quiero traer a colación es la reciente llegada de una nueva hornada de derechos lingüísticos: los denominados derechos sociolingüísticos. Se trata, ahora, de legitimar que los hablantes de una lengua concreta puedan usar libremente la variedad de dicha lengua que adquirieron en el entorno familiar, en general, alguna variante social de alguno de sus diferentes dialectos (por ejemplo, el habla popular de Sevilla).
Como pasa en teoría con casi todas estas políticas lingüísticas, hay también una loable intención en esta vindicación de los derechos sociolingüísticos. Frente a la lengua estándar (la variedad de la lengua con más prestigio, que aprendemos en la escuela y tendemos a usar en los contextos más formales, y que suele corresponderse, en origen, con la forma de hablar de los grupos dominantes), otras variedades están, ciertamente, estigmatizadas. Técnicamente, esto quiere decir que tienen menos prestigio y que son menos imitadas, pero en la práctica, tal estigmatización puede (y suele) conducir a la burla o el desprecio de sus usuarios, que pueden llegar a avergonzarse de su forma de hablar. Ahora bien, como sucede, en general, en la vida, hay que ser prudente al aplicar cualquier medida correctora: demasiada dosis de un fármaco puede convertirlo en un tósigo. ¿Estamos sugiriendo que cada cual hable como le dé la gana en cualquier contexto? ¿O, peor aún, que si alguien nos pide (o espera de nosotros) que empleemos la lengua estándar estaría conculcando nuestros derechos? A poco que uno lo piense se dará cuenta de que el comportamiento en sociedad está regulado hasta en sus más mínimos detalles. Nos vestimos de forma diferente según el sitio al que vamos y no comemos del mismo modo en todas partes. No creo que nadie defendiera el derecho a cantar en voz alta o a silbar cuando nos apetezca, con independencia de lo que puedan opinar los demás. ¿Por qué entonces deberíamos sostener lo contrario cuando se trata de la forma de hablar? Defender que la variedad estándar es discriminatoria hacia quienes no la usan cuando sí procede hacerlo es como defender que el camarero nos está discriminando al reconvenirnos por poner los pies sobre la mesa en un restaurante, que es justo lo que no se espera que hagamos. Aprender la lengua estándar no difiere de aprender cualquiera de las muchas normas que gobiernan (afortunadamente) la vida en sociedad.
Pero hay algo más. Si se trata de legitimar tales derechos sociolingüísticos, debería bastar con defender el que asiste a toda persona a ver respetada su imagen pública (claro que este derecho limita con el deber que también tenemos de respetar la de los demás). No obstante, muchas veces se recurre a un argumento falaz: la supuesta igualdad de las lenguas y, por inclusión, de las variedades lingüísticas; en esencia, a la idea de que no hay necesidad de aprender la lengua estándar (ni obligación de usarla) porque no hay lenguas ni variedades lingüísticas mejores o peores, más eficaces o menos útiles a la hora de satisfacer las funciones para las que sirve el lenguaje (pensar, trasmitir información, organizar la vida en sociedad). Eso no es exacto. Las lenguas, como los seres vivos, se adaptan al entorno en que se usan, de modo que cabe esperar que, si una sociedad prima alguna función del lenguaje, los recursos de la lengua dedicados a satisfacer dicha función ganen también preeminencia. Así, se ha observado que las lenguas habladas por sociedades sociopolíticamente más complejas tienen vocabularios más amplios y una sintaxis más sofisticada (porque han de comunicar mensajes diversos a usuarios diversos). En cambio, las sociedades más cerradas pueden tener inventarios más extensos de modismos y frases hechas, que poseen un mayor valor identitario. En suma, aunque lenguas y variedades están óptimamente adaptadas a las funciones que deben satisfacer, la importancia de tales funciones cambia de un lugar a otro, de ahí que no todas las lenguas o variedades puedan satisfacer igual de bien todas las funciones.
La conclusión de todo lo anterior es simple: las lenguas y sus variedades no son fines, sino medios, y el respeto como hablantes no lo merecemos por cómo decimos las cosas, sino por lo que decimos y sobre todo, por la intención con la que lo decimos.