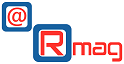Estuve en la Feria del Libro de Madrid. Firmé libros. Muchos. La mayor parte de los lectores que acudieron eran ingenieros. Me sucedió en otras ferias, en otros países: los ingenieros son mayoría, seguidos por gente dedicada a la investigación científica, psicoanalistas, periodistas y estudiantes de Periodismo. Siempre creí que un texto sólido debe tener la estructura de un teorema: este es mi postulado, así es como lo demuestro. A lo mejor hay algo de esa fórmula que los ingenieros perciben y que los atrae. Pero existe otra cosa, más extraña. Mi padre es ingeniero. Mi hermano menor es ingeniero. Mi tío era ingeniero. Mi bisabuelo era técnico industrial. Vengo de una estirpe de gente apasionada por las ciencias duras. Me crie escuchando hablar a mi padre del teorema de Fermat, por entonces irresuelto. En las sobremesas, él y mi hermano hablan de la Teoría del Caos y de la conversión de la materia. Cuando terminé el colegio, fantaseé con estudiar Matemáticas —aunque estudié otra cosa— y durante los primeros años de universidad me regocijaba resolviendo ecuaciones en el tiempo libre. Me atrae la posición de quienes demuestran con una fórmula algo que muchas veces funciona en la teoría, en el universo poético de los números, pero no en aquello que llamamos realidad. A lo mejor el perfume de esas cosas —mi fascinada ignorancia por ese universo— flota en lo que escribo y funciona como un llamado del ADN: un tironeo primal que hace que los ingenieros vengan a mí. A veces pienso que en algún multiverso soy una mujer dedicada a las ciencias duras, que vivo con un hombre que escribe y que por las noches me lee las historias que ha construido durante el día. En ese mundo sueño que soy alguien que escribe y que vive con un hombre que, etcétera. Mientras tanto, el asombroso cauce de los ingenieros perfora la lógica de las dimensiones que percibo. Vivo parcialmente ciega a las vidas que no viví, con las que intento estar en paz.
Los ingenieros vienen a mí