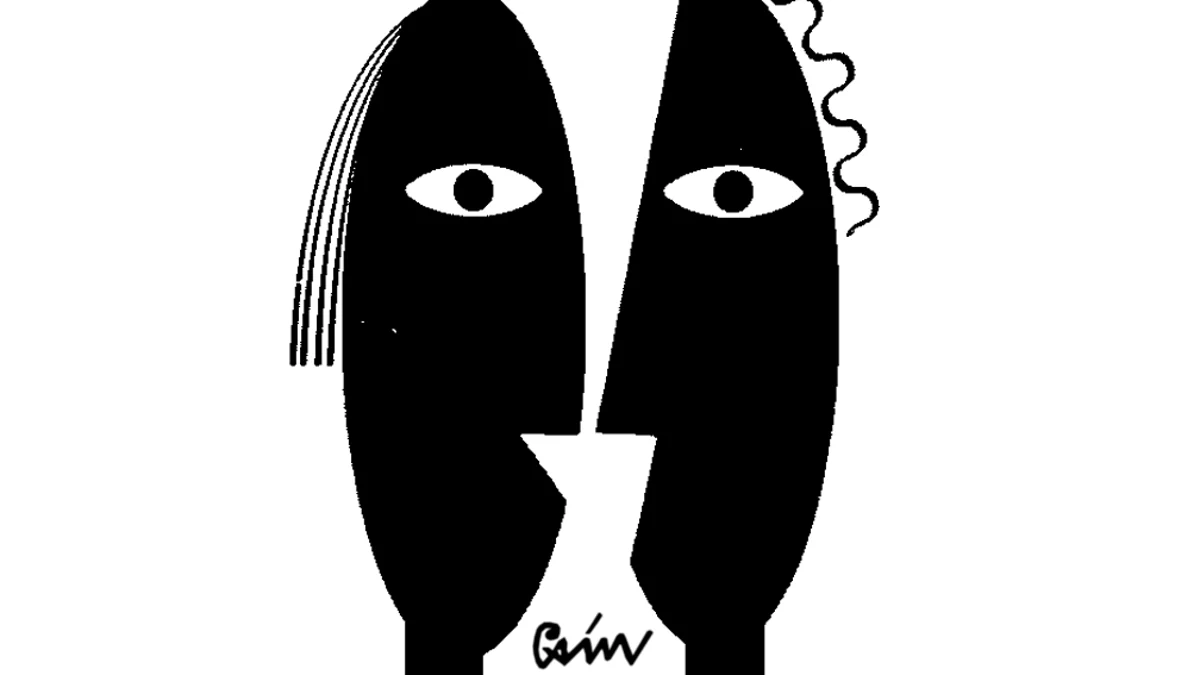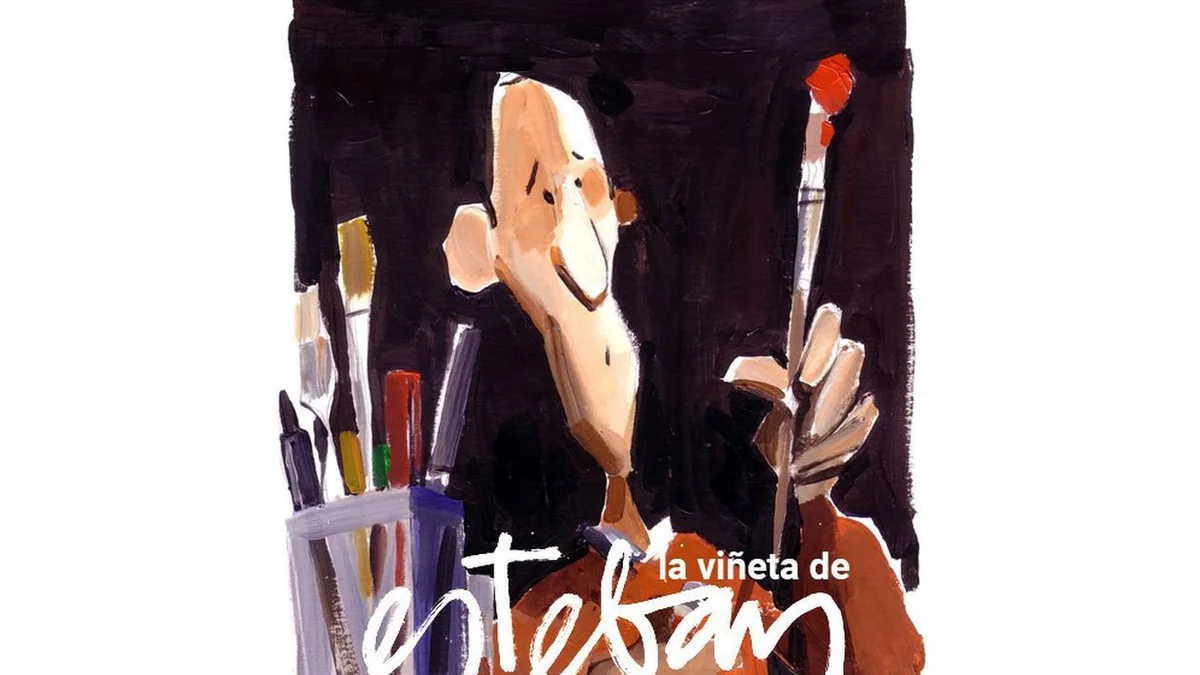En una choza iluminada por velas, la familia del anarquista llora en el día de su ejecución. Mirando hacia el otro lado, el cuerpo ensangrentado de un hijo de la revolución yace en el suelo después de la refriega. Avanzando unos pasos, una joven de luto se derrumba antes de ser forzada a prostituirse. Pocos metros más adelante, niños y ancianos embarcan entre lágrimas a un viaje que les llevará a América dejando atrás el puerto de Gijón. Accidentes laborales, lucha obrera, pobreza, hambre, emigración y huelgas protagonizan la espectacular exposición que el Museo del Prado abre hoy y que cuenta 25 años cruciales de la Historia de España con toda su crudeza y realismo, plagada de detalles poderosos y que, como describe Miguel Falomir, director de la pinacoteca, «ayuda a repensar cómo nos han contado la Historia», tanto del arte como de nuestro país. Una muestra, «Arte y transformaciones sociales en España (1885-1910)», que a través de 300 obras se acerca a un periodo poco estudiado en profundidad y que supone «una de las más ambiciosas de la historia del museo».
La idea, ya planteada hace 15 años, ha sido comisariada por Javier Barón, jefe de conservación de pintura del siglo XIX, quien explicó que el tema nunca había sido abordado monográficamente. Quizá, como plantea el propio museo, porque la temática de estas pinturas, por su carencia de belleza, su supuesta falta de decoro, su aparente trivialidad o su pretendida ausencia de interés, apenas había sido considerada antes. Sin embargo, a los ojos del público de hoy, su carga de denuncia social y realismo las colocan en el presente. Además, como destacó Falomir, nos retrotrae a un momento en el que la pintura tenía «una presencia como ahora no podemos hacernos una idea». «Cuando los artistas hicieron estas obras, su contenido calaba entre el público y generaron encendidos debates que actualmente se han perdido con un arte más endogámico, para especialistas». También permite presenciar los primeros pasos de Sorolla, Picasso, Gutiérrez Solana, Juan Gris o el escultor Pablo Gargallo.
Pescadores y niños
A través de diferentes capítulos, la exposición va abordando las diferentes áreas en transformación de la sociedad. La educación, el trabajo (en el campo y en la ciudad), la religión, la enfermedad, la prostitución, la emigración, las huelgas, las reivindicaciones sociales y la muerte aparecen representados en multitud de soportes: grabados, carteles, litografías y, especialmente, fotos con un siglo y medio de antigüedad dan muestra en crudo de cómo era España en el quicio del cambio de siglo. El conflicto late en todas y cada una de las piezas. La muestra apenas incluye dos obras de mujeres de entre las 300, algo debido, como recordó Falomir, a que a ellas les «estaba vetado el acceso al arte narrativo y tenían que confinarse en géneros menores que excluían estas representaciones sociales».
De todas ellas, solo una, «¡Aún dicen que el pescado es caro!», de Joaquín Sorolla, se había expuesto en las salas del Prado. En su exposición permanente, esta horquilla de tiempo de 25 años apenas supone una sala con cuatro pinturas. Sin embargo, la pinacoteca alberga en sus almacenes y depósitos piezas de gran valor llenas de detalles, como las que se han rescatado para la muestra. La citada de Sorolla, al que habitualmente vinculamos con escenas burguesas de ocio y disfrute o bucólicos paisajes, es una denuncia social y en ella un pescador está herido en el barco donde faena. En «Triste herencia», el pintor valenciano retrata a niños que padecen discapacidades o deformidades por los vicios de sus padres. El mismo tema, protagonizado por niños con muletas y rostros contrahechos bajo la custodia de unos sacerdotes ocupa a Gutiérrez Solana en «Los desechados». Otro reverso de la Valencia del parnaso mediterráneo lo da «La defensa de la choza», de Antonio Fillol, en la que los agricultores empuñan un fusil contra los terratenientes en una escena que anticipa varios años a «La Barraca», novela de Blasco Ibáñez.
Escenas de lucha obrera que se emparejan con las de la miseria. El óleo «La catedral de los pobres», de Joaquín Mir, plasma en el crítico año de 1898 cómo los mendigos han hecho su hogar de las inmediaciones de una Sagrada Familia de Barcelona que apenas ha empezado a levantarse. Escenas de garrote vil, negrísimos pésames, morgues, enfermerías y atentados dan forma a una realidad atroz. Hasta cuatro pintores distintos plantean su visión de «La familia del anarquista en el día de su ejecución» como consecuencia de un concurso de la Academia de España en Roma. Hay golfos, marginados y mendigos. Una decena de visiones sobre la prostitución, con piezas como «Trata de blancas», de nuevo, del Sorolla más social. «La bestia humana», de Antonio Fillol, retrata al cliente impasible mientras la mujer explotada, de luto, es conminada por la «madame» para que cumpla su cometido. «La esclava», de Gonzalo Bilbao, mira con ojos tristes y maquillaje excesivo al espectador, igual que «Vividoras del amor», de Julio Romero de Torres, generó escándalo en su época al ser un «documento tristísimo de nuestra degradación y perversidad moral».
El arco temporal elegido comienza con un primer gobierno liberal en el que se inician las reformas y se clausura con otro, el de José Canalejas, asesinado en 1912. Por si faltaba crudeza, aquí está, de cuerpo presente en negativo de vidrio sobre bromuro de plata, «Pardina, el asesino de Canalejas, en el depósito de cadáveres» con la sien todavía llena de pólvora.