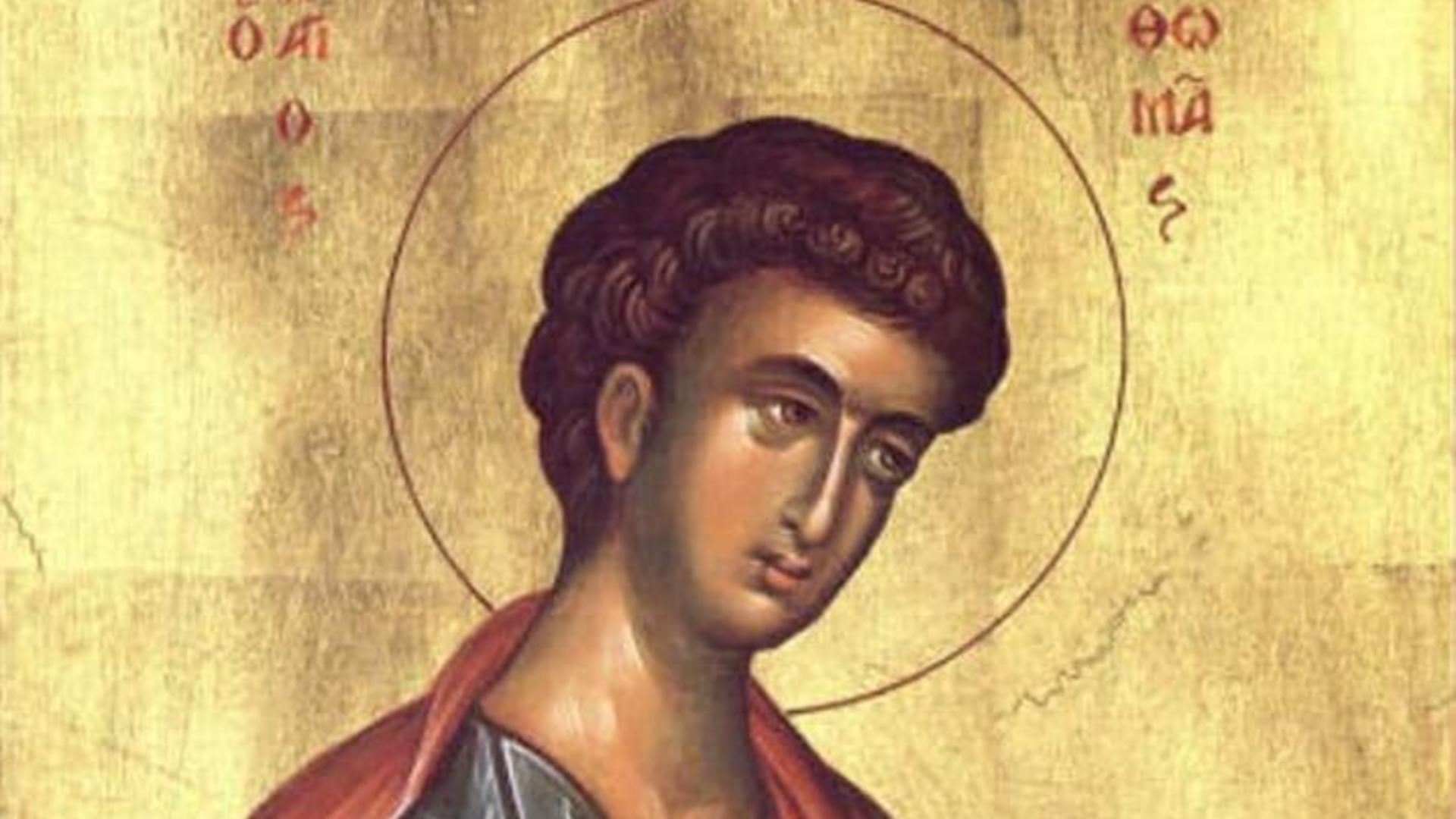Recuerdo muy bien la primera vez que pisé un curso de verano universitario. Fue en 1992, en el Eurofórum de El Escorial, para participar en un evento que llevaba semanas concitando titulares en los periódicos y minutos de acalorados debates en las radios. J. J. Benítez –leidísimo autor de la saga Caballo de Troya–, había sido elegido por la Complutense para dirigir el primer curso monográfico sobre el enigma de los ovnis que se celebraría en sede universitaria española. Aquel no fue un tiempo cualquiera. El Ministerio de Defensa había anunciado que iba a desclasificar cientos de páginas con sus investigaciones sobre esos objetos, y un grupo de astrofísicos enervados con la perspectiva de ver a un grupo de «charlatanes» ocupar una actividad docente tan prestigiosa, trataron de minarla a toda costa. Fue inútil. La expectación era máxima. Defensa confirmó que el teniente coronel responsable de aquella temprana operación de trasparencia iba a acudir al evento a dar explicaciones públicas, y a un hombre así no se lo podía menospreciar.
Yo estaba a punto de cumplir 21 años, todavía era alumno de la Facultad de Ciencias de la Información, y aun así Benítez, generoso, decidió incorporarme a una mesa redonda sobre el «futuro de la investigación ovni» en calidad de profesor. El ambiente fue eléctrico. La sensación de que aquella iba a ser una actividad de élite, con invitados llegados de Europa y América, se mezcló con la imborrable certeza de que El Escorial era, por unos días, el centro neurálgico de la actualidad del país.
El curso –polémicas incluidas– fue un éxito rotundo. De hecho, regresé varias veces más por aquellos lares, en otros veranos, para tomar notas como alumno o integrarme como conferenciante en propuestas cada vez menos atrevidas. Y en cada oportunidad, de modo inexorable, fui viendo cómo aquel fulgor original iba apagándose de evento en evento. No fue cuestión de años sino de décadas. Los patrocinadores de los noventa –bancos y grandes corporaciones– fueron ahogando su apoyo económico y enseguida las carpetas de piel y los bolígrafos de madera, las buenas habitaciones de hotel, los billetes de avión o las remuneraciones dignas, se oscurecieron arrastrando las ambiciones e ilusiones de los directores de los cursos a un ruedo mecánico y gris.
En los últimos años, en cursos cada vez más paupérrimos, he sido testigo de situaciones difíciles de creer. Aquellas universidades gloriosas racanean ahora hasta lo más básico. Hace tres veranos, en una cita que homenajeaba a un importante escritor contemporáneo, hicieron pagar a su esposa la parte correspondiente a la habitación que ocuparon durante el curso. No la invitaron ni a desayunar. Y eso que el evento se les llenó con un centenar de alumnos que pagaron religiosamente sus matrículas. «Todo es culpa de los interventores», se justificaba el responsable bajando la mirada. Pero la herida –lo vi en sus ojos– era mucho más profunda que eso. Aquello no era un tropiezo. Era un desplome.
Un verano tras otro, incauto de mí, he ido aceptando invitaciones a cursos de todo el país esperando reencontrarme con el glamur del 92. Nunca lo logré. Hasta que un día, sentado en la mesa de comedor de otro cualquiera, con un bistec delante que parecía la suela recién arrancada a la bota de un peregrino, tomé la firme decisión de no ir a ninguno más.
Ay. Lo malo de esa clase de juramentos es que nadie los esculpe en mármol. Basta que un amigo te pida que regreses, para que el furor se afloje. Las Universidades lo saben y fichan a «directores con amigos» precisamente para eso. De hecho, cuando Santiago Posteguillo –admirado y querido escritor, premio Planeta y el mayor novelista hispano del mundo romano– me pidió que acudiera al que dirige desde 2019 en la Universidad Jaime I (UJI) de Castellón, no pude decirle que no. Acabo de regresar de esa experiencia, y debo decir que ahora me alegro. Y mucho. La UJI propone una reducida oferta docente estival, la cultiva en El Palasiet, un hotel excepcional con vistas al Mediterráneo, perdido entre los pinos que separan a Benicasim de Oropesa del Mar, y su rectorado cuida hasta los menores detalles. «Magia, esoterismo y fantasía en la literatura» fue el curso (¡uno atrevido, al fin!) que la semana pasada hizo hablar al catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, José Luis Corral, de historias de ovnis en la Edad Media, a la novelista Toti Martínez de Lezea de la brujería en la cultura vasca, o al propio Posteguillo de cómo lo sobrenatural es la columna básica sobre la que se levanta la tradición literaria anglosajona desde el Beowulf, los Cuentos de Canterbury o el fantasma de Hamlet. Y yo, encendido por mi recuerdo escurialense, me vine arriba y les hablé también de ovnis, pero de los que escribió Camilo José Cela en algunas de sus primeras columnas o los que disfrazó Buero Vallejo en sus obras de teatro. Incluso evoqué las «paranormalidades» que atrajeron a Valle-Inclán o Baroja en secreto, en una época en la que nuestros intelectuales se parapetaban tras una literatura más social que mágica.
Pero, no nos engañemos. La poderosa magia de esta Universitat d’Estiu la ha invocado la UJI al recuperar el espíritu y la ejecución de los cursos de antaño. Creí que todos habían muerto… pero estaba equivocado: siempre hay una excepción.
Y ahora, sin que sirva de excusa, me alegra haber violado mi juramento y haber aprendido esa lección.
Javier Sierra es escritor y premio Planeta de novela.